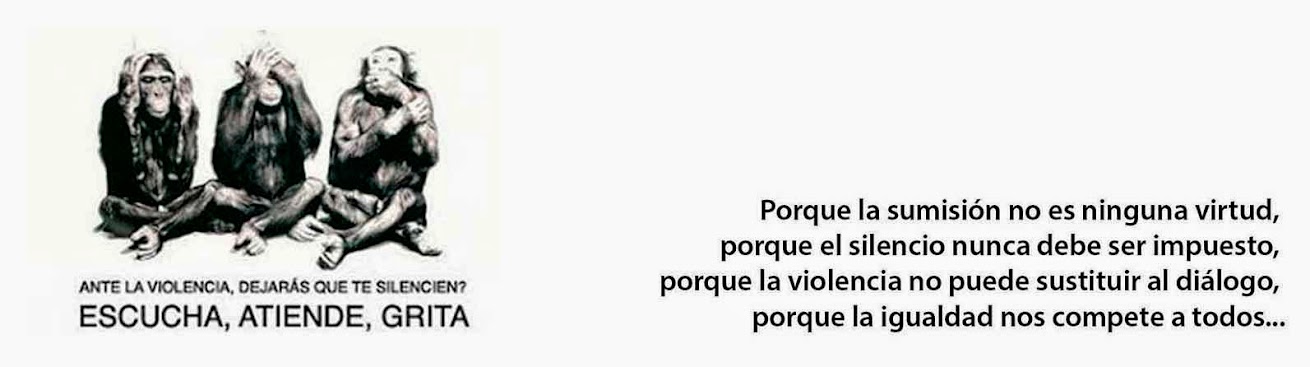Esta mañana nos hemos topado en mi ciudad con una cruel noticia, la muerte de una mujer presuntamente a manos de su pareja. Tenía 37 años. Al parecer, su hijo mayor, un adolescente, presenció la vileza del agresor.
El cuerpo de la mujer presentaba varios hachazos y, según algunas fuentes, alguno podría haber ido directamente al vientre, según los primeros testimonios en cinta, de esta mujer, que falleció, cubierta por su propia sangre.
La noticia es terrible: una ciudad pequeña y un crimen inhumano. Un crimen que lleva existiendo toda la vida y que, pese a la presunta evolución social, se perpetúa una y otra vez. Lo hace cada vez que esquivamos un suceso luctuoso y decidimos mirar hacia otro lado.
En este o en cualquier caso, hay que hablar de presunción de inocencia, hasta que un juez determine la implicación del presunto agresor. Pero donde no hay presunción es en la muerte. Los hachazos que recibió esta madre (podría haber sido la nuestra) no son supuestos. El cuerpo de la víctima prueba la saña de su agresor, sea cual sea su nombre. Y, pese a que la mujer trató de huir, ni siquiera la llegada de una ambulancia medicalizada supuso un desenlace mejor para ella.
Si se constata que la muerte fue consecuencia de la agresión de su pareja, estaremos ante un nuevo caso de violencia doméstica. Pero es preciso llamar la atención sobre un hecho: hasta hace no mucho tiempo, incluso en prensa, habríamos sido frívolos y habríamos tildado esta atrocidad como un crimen pasional. Lo dotaríamos incluso de un cierto halo de romanticismo. El criminal, presupondríamos, sería una persona atormentada por tanto amor como sentía, un tormento que derivaría en locura y a fin de cuentas esta última sería la única culpable de llevarle a un desvarío tan atroz. Posiblemente, buscaríamos también presuntas justificaciones: desde un desliz probado hasta uno imaginario, que el violento secundaría alegando a la supuesta coquetería de su víctima, o a cómo saludó aquella mañana al cartero, o a quién sabe qué. Cualquier indicio, por ridículo que fuese, resultaría válido para el verdugo.
Ahora, no obstante, llamamos a este tipo de crímenes por su nombre. Se trata de terrorismo doméstico, sin más. Y al hablar de terror lo hacemos de un terror cotidiano: una víctima de violencia en el hogar no la sufre de forma puntual o aislada, sino que decenas de síntomas preceden al cruel desenlace. Estos debieran haberla prevenido y debieran haber derivado en un diagnóstico para su sufrimiento diario. Pero la víctima de este tipo de agresión continuada llega a creerse culpable o merecedora del trato vejatorio, de las riñas, de los paternalismos a los que es sometida; y, aunque evidentemente le duelen los golpes, llega hasta a justificarlos. También le puede la vergüenza, y la sensación de fracaso.
El agresor, por su parte, tiende a ser cobarde y acomplejado; y quiere reforzar su ego intimidando y educando. A simple es vista es encantador. Quien maltrata en el ámbito doméstico parece de puertas para afuera el más detallista, el más amante, el más protector, en definitiva, el mejor. Incluso genera envidias y hay quien lo quisiera para sí como pareja. Pero tanto celo no implica más que el reflejo de sus inseguridades y no olvidemos que no hay fiera más peligrosa que la que está o se siente herida, aunque la laceración proceda exclusivamente de sí mismo y su mediocridad.
Ya está bien, por tanto, de buscar posibles culpas o provocaciones en las víctimas, que es lo que hemos venido haciendo durante décadas. Gracias a ello, los agredidos siguen sufriendo, arriesgando su vida y la de sus hijos, luchando por un amor que no es amor... y dejando, una y otra vez, que los juzguen, desde los desconocidos hasta sus propias familias. Muchas conductas agresivas siguen, de este modo, impunes. Y esto, en una sociedad que presume de avanzada, es intolerable. Ya está bien de criminalizar a la víctima, de dudar de su palabra. Y ya está bien, por tanto también, de las falsas denuncias para lograr separaciones más ventajosas, porque no hacen sino perjudicar a quien realmente sí sufre maltrato.
Resultan irracionales también las condenas ridículas o las posibilidades que se ofrecen a un violento para reducir su estancia en prisión. No olvidemos que un agresor tiende a tener buena conducta en la cárcel, pues solo se ensaña con aquel al que ve menos fuerte. La rehabilitación de un maltratador, como tal, no existe. Su conducta agresiva puede permanecer latente, cierto, pero eso no quiere decir que haya desaparecido y, por tanto, hay que estar en constante alerta.
En todo caso, si todavía no hemos logrado erradicar tamaño mal, hemos de reconocer que nuestra sociedad dista mucho de ser aceptable. Si todavía culpamos a la víctima de su sufrimiento, tenemos mucho en qué pensar. Si buscamos posibles justificaciones para los maltratadores y para los asesinos, de qué podremos quejarnos si algún día nos toca ser objeto de su ira.
Vivimos, a fin de cuentas, en una sociedad fracasada, que merece un suspenso en este y en muchos más ámbitos. No hay educación, ni conciencia, ni consciencia. El ser humano no sabe qué es el amor. Cómo, por tanto, sabrá canalizarlo. Una persona aterrada no puede amar, solo temer y resignarse al yugo al que la somete su verdugo; al castigo, a fin de cuentas, al que la hemos condenado todos. La culpa del maltrato es del violento, claro que sí, pero también de esta sociedad que hemos construido dejando los valores al margen.
Lamentablemente, yo también formo parte de este colectivo. Cómo no hacerlo, si vivo y crezco en él. No puedo, por tanto, mirar para otro lado cuando ocurre un suceso deleznable. De una manera u otra, yo también soy culpable de que este terror doméstico perviva y de que hoy, en mi ciudad, haya muerto otra mujer a manos de un violento.
PD: Según los primeros testimonios, la fallecida estaba embarazada. A medida que avanzó el día, se desmintió este hecho.