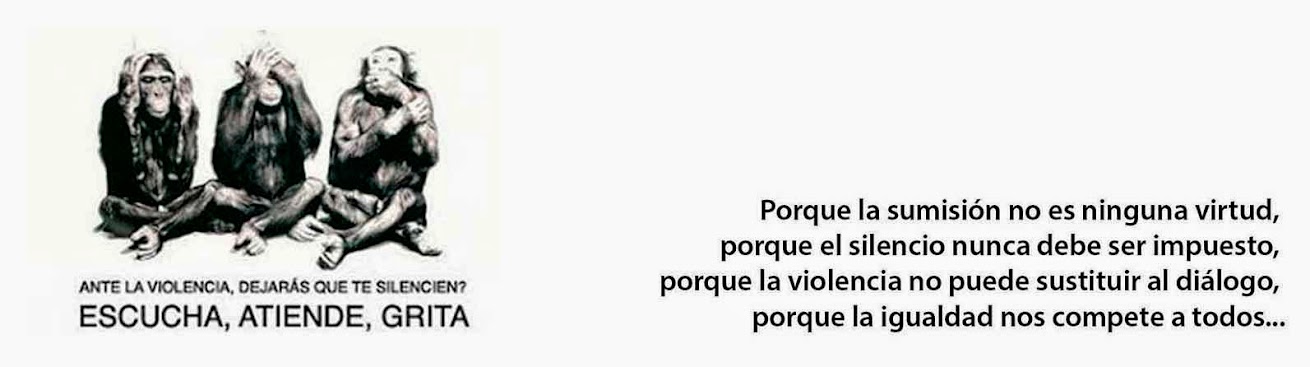Nunca supe muy bien cuál era el detonante: si un estado perenne de rabia, para ocultar la cobardía; o si en realidad la brutalidad contra el más débil es algo que se regalan como terapia contra la ponzoña acumulada durante el día. Tal vez un mal sueño sea incluso la excusa para empezar a golpear o... Pero el hecho es que las agresiones, cuando se vuelven cotidianas, surgen casi de la nada, de nimiedades como una luz que se quedó encendida o una puerta abierta, cerrada o entornada. Cualquier pretexto es bueno para imponer su "autoridad". Y en aras del amor o en defensa de aquello en lo que tanto creímos y que nos negamos a perder, cuando, no obstante, nada queda, intentamos ver una y mil maneras de atajarlo. Convivimos con el miedo y nos empecinamos en creer que no será para siempre, que es algo pasajero, que algún día volverá a ser esa persona de la que nos enamoramos.
Nos olvidamos, pues, de que esa persona de la que nos enamoramos tal vez nunca existió, porque en los momentos iniciales tendemos a endiosar al ser amado y cualquier advertencia nos parece lejana, incluso imposible. Y ocultamos la información que nos desencamine a aquello que la sociedad nos ha animado a alimentar: la convivencia en pareja. Nos cegamos, pues, a las señales y nos dejamos llevar hacia lo que supuestamente se espera de nosotros. Pero nadie espera que compartamos nuestra vida y nuestros sueños con alguien que nos insulta, que vocifera, que golpea la mesa, que zarandea... Nadie espera que ocultemos que alguien nos ha abofeteado, golpeado, mortificado. Y mucho menos, que olvidemos y perdonemos.
No hay nada que podamos hacer para dulcificar su carácter, para recobrar el amor de los primeros tiempos. No hemos de sacrificarnos para lograrlo.
Quienes maltratan, necesitan ayuda para construir una forma nueva de afrontar la vida, lejos de la cobardía que tan bien los describe. Pero quienes son objeto de sus agresiones también necesitan que alguien les muestre que, por mucho que lo intenten, convivir con el hecho de ser víctimas no ayuda de ningún modo a reconducir a un maltratador hacia el camino del respeto mutuo. Nadie es tan fuerte como para poder asumir en solitario el rol de educador de alguien así, y menos aún cuando se comparte salón, cocina, baño, lecho.
Alguno incluso llega a ser tan retorcido que opta por quitarse la vida y dejar bien claro antes de hacerlo quién es culpable de tal decisión. Quieren seguir mortificando incluso tras su muerte. Quieren que la culpa impere. Pero no es labor de la víctima el evitar. La ayuda que precisan es ayuda profesional.
Ante la primera advertencia, pongamos tierra de por medio. No nos erijamos en salvadores, pues acabaremos con nuestro cuerpo lacerado, con nuestra personalidad pisoteada, con nuestra fortaleza muerta y tal vez sin un hálito de vida.