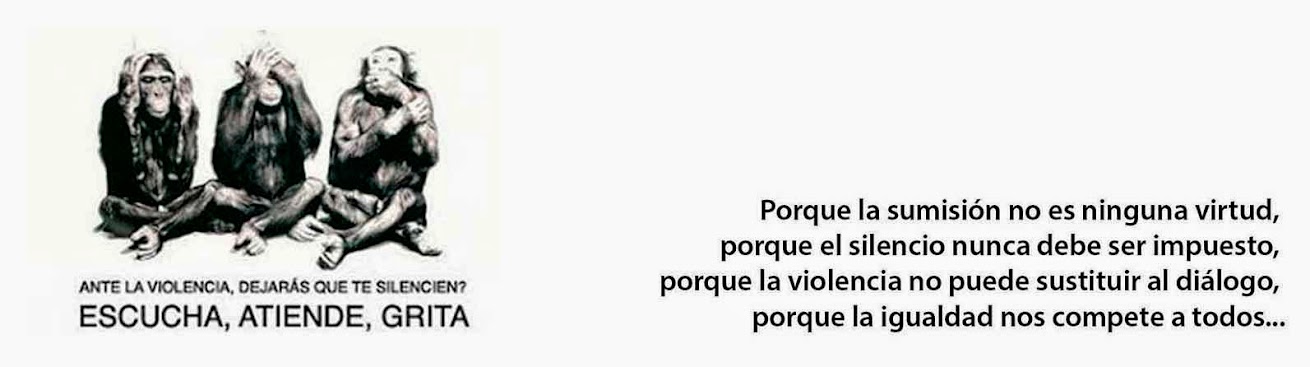Resulta extremadamente doloroso saber del horror y más cuando se produce cerca de ti. Y es que la semana pasada cené con una terrible noticia, una noticia que me costó días digerir, tantos como los que tardé en escribir estas líneas.
Una mujer y su madre habían sido asesinadas, presuntamente, por el marido de la primera. Sucedió a unos quince kilómetros de mi casa, en un pueblecito pequeño, en el que todos se conocen y en el que nadie pudo hacer nada por evitar el doble crimen.
Su autor confeso excusó su atrocidad tras la máscara de la desesperación. Las deudas le habían llevado, según dijo, a acabar con la vida de su esposa y de su suegra, pues, prosiguió, no quería preocuparlas. La excusa, cuando menos, resulta rocambolesca y, desde luego, no le exime de culpa, pero deja abiertas muchas dudas acerca de si la responsabilidad de ambas muertes debiera ser compartida también por los cómplices de la crisis, que ha llevado la ruina a miles de familias.
Además, lamentablemente, su argumentación podría ser la misma que emplean muchos violentos para justificar sus arrebatos; esos que derivan en el terror cotidiano de miles de víctimas que, sin que nos percatemos, pueblan nuestro día a día. Tal vez se sientan a nuestro lado en el autobús urbano, o coincidimos en la consulta de médico. O incluso nos las encontramos en la pescadería, esperando su turno; o nos saludan con prisas en el paseo, con la mirada algo gacha, como queriendo esquivar la nuestra, sin saber que ninguna mirada se para realmente en ellas, ninguna ve su dolor. Y es que nadie quiere ver lo que debiera avergonzar a una sociedad entera.
Y, si ya cuesta digerir una noticia así, una noticia de un doble asesinato, resulta todavía más complicado hacerlo cuando te acercas a una de las numerosas concentraciones de repulsa que tuvieron lugar en las jornadas siguientes. Allí compartes espacio y dolor con decenas de personas; personas que, en algún caso, incluso conocieron a las víctimas; personas que no solo les ponen nombre y apellidos, sino también rostro, voz, sonrisa... Y un nudo angosta tu estómago cuando a quien las describe se le quiebra la voz, a punto del llanto, bajo un cielo que, con nosotros, también llora.
La más joven era una mujer alegre, vital. Nada hacía presagiar un maltrato y menos aún un desenlace como el que tuvo.
Fue la segunda víctima.
A ella la esperó su verdugo. Estaba a punto de regresar.
Era maestra de escuela y, aunque su profesión no deja de ser un dato, un simple dato que no debiera siquiera trascender, sí ha de hacerlo, pues resulta extremadamente importante: prueba que nadie está a salvo, que este tipo de tragedias acechan a cualquiera, que no acaecen únicamente en marcos de marginalidad, como algunos pretendieron durante años hacernos creer.
Su marido, que adujo haberse dejado llevar por la desesperación, supo armarse de paciencia para, presuntamente, cometer ambos crímenes. Primero, supuestamente, acudió a casa de su suegra y, tras arrebatarle la vida, regresó a la suya, donde esperó a que su mujer llegase; una mujer que, según sus allegados, amaba profundamente a su marido; la mujer a la que un día él prometió amar.
Al parecer, tras el doble asesinato, pretendía suicidarse; pero no lo hizo.
Rara vez lo hacen.
Tras la noche, decidió dar parte a las autoridades y emprender la huída. Pero lo detuvieron, a poco más de cuarenta kilómetros del lugar en el que yacían sin vida su mujer y su suegra.
Y después... después llegó el luto; un luto que se extendió por toda una comarca; un luto que se prolongó mucho más allá de los tres días decretados de forma oficial; un luto que impidió incluso a alguna gente que apreciaba a las víctimas expresar sus condolencias. Y es que nadie quería creer que aquello fuese cierto, nadie quería decirles adiós, porque nadie espera, jamás, un final tan terrible para dos seres tan cercanos. Al menos, se consolaban algunos, no había nadie más en la vivienda. De ser así, especulaban, podría haber sido una auténtica masacre.
No obstante, hubo dos víctimas, dos mujeres a las que llorar y cuya muerte nos silenció a todos, y que, sin embargo, nos obliga a no callar.
Tras la tristeza y el desconcierto iniciales, empezaron las preguntas y los miedos. Y días después del suceso, la gente seguía hablando de la tragedia. Desconocidas me confesaban, por ejemplo, que les aterraba caminar solas por la calle tras la puesta del sol, pues, pese a que en la comarca el índice de criminalidad no es elevado, saben que la violencia machista no se limita únicamente al ámbito doméstico. Y es que un acto tan luctuoso y al tiempo tan irracional no deja a nadie indiferente. Más bien al contrario. Extiende el terror, que avanza paralelo al dolor y a la incomprensión.
Y, pese a que hay un autor confeso, nadie se siente a salvo estos días.
Pero, al grueso de la población, hay que sumar a quienes realmente no están a salvo. Es un hecho que hay miles de personas que no se limitan a temer, sino que sufren día a día el pánico diario a vivir su infierno o a protagonizar un acto criminal que suponga su fin. Y es que son muchas las que padecen agresiones diarias, que se han convertido en algo tan cotidiano como terrible. Pero a ellas se han unido las que han sido llevadas al límite por la insensatez del capital; esa que permite la quiebra de quien trabaja y la morosidad de quienes no quieren pagar sus deudas.
Me pregunto, por tanto, si podemos juzgar a un único culpable o si, además de al autor confeso, habría que condenar a quienes permiten el sufrimiento diario de miles de personas y a quienes racanean en ayudas para aquellos que son víctimas del terror en su propio hogar, al margen de las circunstancias que lo provocan.
miércoles, 22 de enero de 2014
Un dolor que no puede silenciarnos
Etiquetas:
asesinato,
autor confeso,
caso real,
consternación,
corresponsabilidad,
denuncia,
doble crimen,
excusas,
luto,
machismo,
Tristeza,
violencia de género
domingo, 5 de enero de 2014
La información, cuando confunde
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad-00328/noticia-mujeres-piden-tomar-cautela-caida-victimas-violencia-genero-2013-achacan-menos-denuncias-20140102171557.html
El titular es correcto, no hay lugar a dudas. Es preciso tener cautela y así lo expresamos todos, puesto que una caída en cuanto al número de víctimas de violencia de género es en sí misma una buena noticia, pero tras esta cifra se oculta la miseria. Y me explico, y se explican en el texto: la caída tiene que ver con el descenso también en el número de denuncias (que no de situaciones de maltrato vividas en el hogar) y con el decrecimiento en el de los procesos de separación o de divorcio emprendidos (dado que el maltratador, cuando tiene a su víctima a su merced, no quiere agotar el saco contra el que golpea sus mediocridad y, por tanto, rara vez la mata). Estos datos son consecuencia directa de la crisis, del encarecimiento de los procesos y del desamparo creciente por parte de quienes denuncian y que, en lugar de hallar protección, se encuentran con unos recursos económicos limitadísimos para llevar a cabo una protección que se adecue a sus necesidades básicas y, por tanto, se encuentran completamente expuestos a su agresor y a sus iras.
Pero, quien lea esta información desde una posición incorrecta entenderá que callarse y aguantar, como durante siglos nos enseñaron a las mujeres, es el mejor modo para esquivar a la muerte; y hablo de esta posibilidad, que a muchos nos parece inviable y aberrante, puesto que, como todos sabemos, hay quienes defienden la sumisión como la conducta idónea para ser una buena esposa y madre. Ejemplos tenemos, incluso en publicaciones recientes. Cásate y sé sumisa, que despertó una enorme polémica, no hace más que expresar el dogma de la iglesia a la que pertenece su autora. Por tanto, a ninguna practicante y a ningún practicante, debería sorprenderle lo expuesto por la periodista italiana Costanza Miriano. De hacerlo, serían desconocedores absolutos de lo que predica su iglesia o, simplemente, hipócritas.
Pero, desde luego, esas teorías, que tanto nos chirrían y que (para ella y para buena parte de la estructura jerárquica de esa iglesia multitudinaria) están todavía en boga, no son ni mucho menos aceptables, dado que atentan contra los derechos fundamentales del ser humano. Resignarse no es la solución; y mucho menos cuando la arbitrariedad de aquel al que se ha otorgado simbólicamente poder casi absoluto sobre la familia, implica maltrato psicológico o físico.
Puede que aceptar la situación y lavar los trapos sucios en casa, como se hacía antaño, sirva de parche a la sociedad, que, de este modo, tendrá mucho más fácil mirar para otro lado. No obstante, de un modo o de otro, muchos de los que la conforman han tenido que lidiar con un drama así o lo han visto de cerca; un drama que prefieren olvidar y que, al desechar de sus vidas, optan por considerar erradicado. Para secundar dicha creencia, no tienen más que ampararse en esos datos estadísticos que simplemente hablan de mortalidad, no de realidad, ni de sufrimiento diario. Datos estadísticos que les permiten creer que estamos en el buen camino, que las cifras son favorables, que algo se habrá hecho bien. Y, por ello, para muchas víctimas optar por el silencio es el recurso más fácil. No obstante, ese parche no cura, simplemente tapa la vergüenza y, con ella, las heridas, que no dejan de supurar.
No nos engañemos: callar nada soluciona y nada cura; pero, lamentablemente, tal y como están las cosas, denunciar tampoco; porque la protección prácticamente se ha desvanecido. No hay recursos para nada. Solo para acrecentar las riquezas de quienes jamás las perdieron y para humillar aun más al que en su día intentó medrar, según nos han contado y según creen algunos, por encima de sus posibilidades.
Pero reconfortados en nuestros míseros logros de supervivencia creemos que los derechos fundamentales son privilegios y renunciamos a ellos, olvidándonos de que quien calla a una persona maltratada nos está callando a todos, nos está reeducando en la sumisión y nos está preparando para aceptar cuanto dolor nos quieran infligir. Y esa conducta sumisa y servil ya está empezando a ser reproducida por centenares de adolescentes, que, sin saber muy bien por qué, han decidido erigirse en inferiores al varón y aplaudir comportamientos que las sometan.
Nos hemos cansado de hablar de la educación como clave y nos hemos convencido de que estábamos en el camino correcto, pero hemos fallado. Tanto hemos querido proteger a las nuevas generaciones de la historia y su devenir que estas son incapaces de comprender cuánto se ha luchado y cuánto se ha sufrido para lograr una posición como la que habíamos alcanzado y que día a día estamos perdiendo a pasos agigantados.
Por tanto, pese a que estamos agotados de tanto luchar y pese a que vemos como nuestros derechos son zarandeados hasta pasar a un segundo plano, hoy más que nunca es tiempo de volver a las trincheras y, desde ellas, iniciar de nuevo la contienda. Poquito a poco, pero con paso firme, habremos de lograr que nadie nos silencie y que nadie nos confunda con estadísticas que únicamente sirven para lavar conciencias. Los cuentos de hadas ya no nos sirven; y mucho menos cuando la princesa es servil y el príncipe no sabe de caballerosidad ni de respeto.
El titular es correcto, no hay lugar a dudas. Es preciso tener cautela y así lo expresamos todos, puesto que una caída en cuanto al número de víctimas de violencia de género es en sí misma una buena noticia, pero tras esta cifra se oculta la miseria. Y me explico, y se explican en el texto: la caída tiene que ver con el descenso también en el número de denuncias (que no de situaciones de maltrato vividas en el hogar) y con el decrecimiento en el de los procesos de separación o de divorcio emprendidos (dado que el maltratador, cuando tiene a su víctima a su merced, no quiere agotar el saco contra el que golpea sus mediocridad y, por tanto, rara vez la mata). Estos datos son consecuencia directa de la crisis, del encarecimiento de los procesos y del desamparo creciente por parte de quienes denuncian y que, en lugar de hallar protección, se encuentran con unos recursos económicos limitadísimos para llevar a cabo una protección que se adecue a sus necesidades básicas y, por tanto, se encuentran completamente expuestos a su agresor y a sus iras.
Pero, quien lea esta información desde una posición incorrecta entenderá que callarse y aguantar, como durante siglos nos enseñaron a las mujeres, es el mejor modo para esquivar a la muerte; y hablo de esta posibilidad, que a muchos nos parece inviable y aberrante, puesto que, como todos sabemos, hay quienes defienden la sumisión como la conducta idónea para ser una buena esposa y madre. Ejemplos tenemos, incluso en publicaciones recientes. Cásate y sé sumisa, que despertó una enorme polémica, no hace más que expresar el dogma de la iglesia a la que pertenece su autora. Por tanto, a ninguna practicante y a ningún practicante, debería sorprenderle lo expuesto por la periodista italiana Costanza Miriano. De hacerlo, serían desconocedores absolutos de lo que predica su iglesia o, simplemente, hipócritas.
Pero, desde luego, esas teorías, que tanto nos chirrían y que (para ella y para buena parte de la estructura jerárquica de esa iglesia multitudinaria) están todavía en boga, no son ni mucho menos aceptables, dado que atentan contra los derechos fundamentales del ser humano. Resignarse no es la solución; y mucho menos cuando la arbitrariedad de aquel al que se ha otorgado simbólicamente poder casi absoluto sobre la familia, implica maltrato psicológico o físico.
Puede que aceptar la situación y lavar los trapos sucios en casa, como se hacía antaño, sirva de parche a la sociedad, que, de este modo, tendrá mucho más fácil mirar para otro lado. No obstante, de un modo o de otro, muchos de los que la conforman han tenido que lidiar con un drama así o lo han visto de cerca; un drama que prefieren olvidar y que, al desechar de sus vidas, optan por considerar erradicado. Para secundar dicha creencia, no tienen más que ampararse en esos datos estadísticos que simplemente hablan de mortalidad, no de realidad, ni de sufrimiento diario. Datos estadísticos que les permiten creer que estamos en el buen camino, que las cifras son favorables, que algo se habrá hecho bien. Y, por ello, para muchas víctimas optar por el silencio es el recurso más fácil. No obstante, ese parche no cura, simplemente tapa la vergüenza y, con ella, las heridas, que no dejan de supurar.
No nos engañemos: callar nada soluciona y nada cura; pero, lamentablemente, tal y como están las cosas, denunciar tampoco; porque la protección prácticamente se ha desvanecido. No hay recursos para nada. Solo para acrecentar las riquezas de quienes jamás las perdieron y para humillar aun más al que en su día intentó medrar, según nos han contado y según creen algunos, por encima de sus posibilidades.
Pero reconfortados en nuestros míseros logros de supervivencia creemos que los derechos fundamentales son privilegios y renunciamos a ellos, olvidándonos de que quien calla a una persona maltratada nos está callando a todos, nos está reeducando en la sumisión y nos está preparando para aceptar cuanto dolor nos quieran infligir. Y esa conducta sumisa y servil ya está empezando a ser reproducida por centenares de adolescentes, que, sin saber muy bien por qué, han decidido erigirse en inferiores al varón y aplaudir comportamientos que las sometan.
Nos hemos cansado de hablar de la educación como clave y nos hemos convencido de que estábamos en el camino correcto, pero hemos fallado. Tanto hemos querido proteger a las nuevas generaciones de la historia y su devenir que estas son incapaces de comprender cuánto se ha luchado y cuánto se ha sufrido para lograr una posición como la que habíamos alcanzado y que día a día estamos perdiendo a pasos agigantados.
Por tanto, pese a que estamos agotados de tanto luchar y pese a que vemos como nuestros derechos son zarandeados hasta pasar a un segundo plano, hoy más que nunca es tiempo de volver a las trincheras y, desde ellas, iniciar de nuevo la contienda. Poquito a poco, pero con paso firme, habremos de lograr que nadie nos silencie y que nadie nos confunda con estadísticas que únicamente sirven para lavar conciencias. Los cuentos de hadas ya no nos sirven; y mucho menos cuando la princesa es servil y el príncipe no sabe de caballerosidad ni de respeto.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)